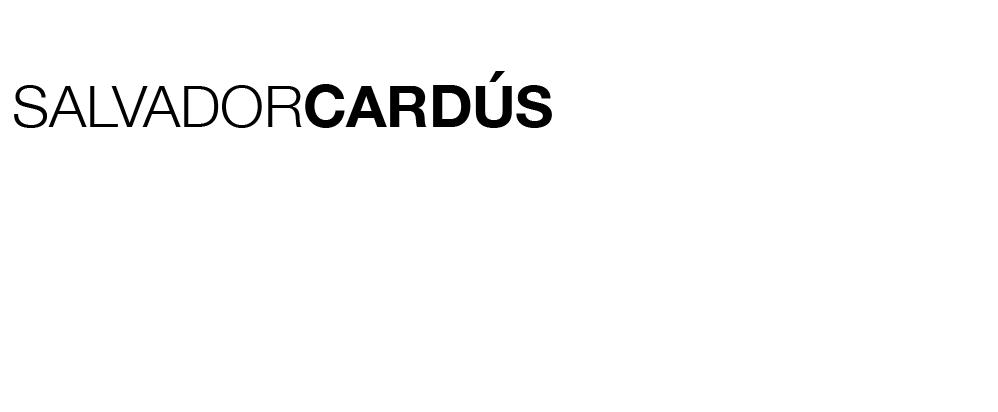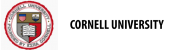Delitos y pecados sociales
 La actual cultura cívico-política no ofrece respuestas eficaces ante la comisión de aquellos delitos que, además de vulnerar la ley, suponen una grave ofensa a la confianza sobre la que se basa nuestra organización social. Nadie discute la necesidad – sólo la dureza-de la condena a penas de cárcel para redimir del delito a un ladrón corriente. Pero si estamos hablando del antiguo director general de la Guardia Civil o de un ex presidente autonómico y antiguo ministro de Aznar, entonces no sólo ha existido un robo más o menos grave, sino – presuntamente-un abuso de confianza que debilita al conjunto del sistema social. Y para esta segunda parte no tenemos remedio. Tampoco nadie discute que los abusos sexuales, particularmente la pederastia, deba ser castigada con graves condenas. Pero si quien los comete es un maestro de escuela, un médico o un ministro de la Iglesia o, aun peor, el fundador de una orden religiosa conservadora dedicada a la educación, aquello que se ha puesto en riesgo ya no es sólo la integridad de ciertas personas o criaturas, sino la credibilidad de las instituciones respectivas, una de las cuales se suele caracterizar por dar lecciones muy estrictas de moralidad sexual. Y, para ese segundo abuso de lealtad institucional, incluso la propia Iglesia experta en tratar con pecados, da muestras de un gran desconcierto.
La actual cultura cívico-política no ofrece respuestas eficaces ante la comisión de aquellos delitos que, además de vulnerar la ley, suponen una grave ofensa a la confianza sobre la que se basa nuestra organización social. Nadie discute la necesidad – sólo la dureza-de la condena a penas de cárcel para redimir del delito a un ladrón corriente. Pero si estamos hablando del antiguo director general de la Guardia Civil o de un ex presidente autonómico y antiguo ministro de Aznar, entonces no sólo ha existido un robo más o menos grave, sino – presuntamente-un abuso de confianza que debilita al conjunto del sistema social. Y para esta segunda parte no tenemos remedio. Tampoco nadie discute que los abusos sexuales, particularmente la pederastia, deba ser castigada con graves condenas. Pero si quien los comete es un maestro de escuela, un médico o un ministro de la Iglesia o, aun peor, el fundador de una orden religiosa conservadora dedicada a la educación, aquello que se ha puesto en riesgo ya no es sólo la integridad de ciertas personas o criaturas, sino la credibilidad de las instituciones respectivas, una de las cuales se suele caracterizar por dar lecciones muy estrictas de moralidad sexual. Y, para ese segundo abuso de lealtad institucional, incluso la propia Iglesia experta en tratar con pecados, da muestras de un gran desconcierto.
Dicho de otro modo: nuestra cultura política tiene relativamente buenas respuestas para el delito, pero balbucea confusamente ante el pecado de confianza social. El resultado es la pérdida de credibilidad de las propias instituciones y el peligro de una extensión de la desorganización y la deslealtad a las normas sociales. Si un cargo público abusa de su posición privilegiada, la gente corriente puede pensar que eso es lo normal aunque sólo pillan a algunos, y que ellos no van a ser tan estúpidos de no aprovechar sus propias oportunidades, y menos siendo de tan menor calado. Esta semana, en un establecimiento de alimentación que suelo frecuentar, ante la sorpresa de que incluso una garrafa de aceite llevara un seguro antirrobo, la dependencia se quejaba resignadamente de la gran cantidad de pequeños hurtos que se cometían, sin verse capaces, aun descubriéndolos, de denunciarlos ante el resto de la clientela. Y es esta última parte la que me parece más grave: que se crea que descubrir en público al pequeño delincuente no contaría con el apoyo del resto de clientes, sino lo contrario. Ciertamente, no puede establecerse una relación de causa a efecto rigurosa entre una cosa y otra, y es difícil mesurar el abuso de la confianza social a gran escala y casi imposible el abasto del pequeño hurto o del abuso en los servicios públicos. Pero puede comprobarse sin ningún problema como se cae masivamente en la tentación de excusar los segundos en los primeros.
La tradición católica ofrecía un posible camino para salir del pecado, más allá de pagar por el delito. El sacramento de la penitencia, a través de la confesión, permitía entrar en un proceso de redención completo, más allá de pagar por la transgresión cometida. La confesión – creo conveniente recordarlo, vista la desaparición casi total de este tipo de cultura en una sola generación-exigía cinco pasos: el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, la propia confesión de los pecados y cumplir la penitencia, tras lo cual se recibía la absolución. El dolor de los pecados podía ser de dos tipos: de atrición y de contrición. El de atrición era la pena por el temor al castigo, y no era suficiente para recibir la absolución ante los pecados graves (mortales). El de contrición era la pena por haber ofendido a Dios, y este dolor sí conseguía inmediatamente el perdón de los pecados, incluso de los mortales. En una interpretación sociológica del sacramento de la penitencia, Durkheim diría que el dios ofendido sería, en realidad, la representación simbólica del orden social y que la confesión tendría por misión restablecerlo e incluso reforzarlo. Pero el problema en nuestra cultura política es que, ante los pecados mortales,es decir, aquellos que más allá del delito suponen una quiebra grave de la confianza y la lealtad al orden social, la confesión e incluso las peticiones de perdón, si las hay, no pasan de ser un acto de atrición, pero no de contrición. Así, ni el examen de conciencia es completo, ni el dolor de los pecados suficiente, ni se descubre un verdadero propósito de enmienda de manera que la confesión no sirve y la penitencia no consigue la absolución de la sociedad. El orden social queda profundamente dañado y no se restablece la confianza necesaria para que sea aceptado.
El filósofo Theodor Plantinga interpretaba la confesión como la oportunidad de redimir el pasado. Y, efectivamente, como sostenía el teólogo Chaim Potok, “Dios es misericordioso porque permite olvidar”. Desde el punto de vista social, tampoco hay otra posibilidad de salir de esta sensación de corrupción general que no sea a través de un examen de conciencia que vaya más allá de lo descubierto, y por lo tanto de un acto de contrición que no se derive sólo del temor a una condena por el delito. El propósito de enmienda, en nuestro caso, exigiría una actitud mucho más firme dentro de las propias instituciones obligando auna renovación de personas. Y no cabría la absolución – es decir, la redención del pasado culpable-sin una confesión completa y el cumplimiento de la penitencia. Lo que hasta ahora hemos visto, sean los casos Roldán, Millet, Luigi, Matas, Maciel, entre tantísimos otros, sólo son tratados como delitos. Pero en todos los casos, el pecado social queda por redimir, y así se va reblandeciendo la organización social.