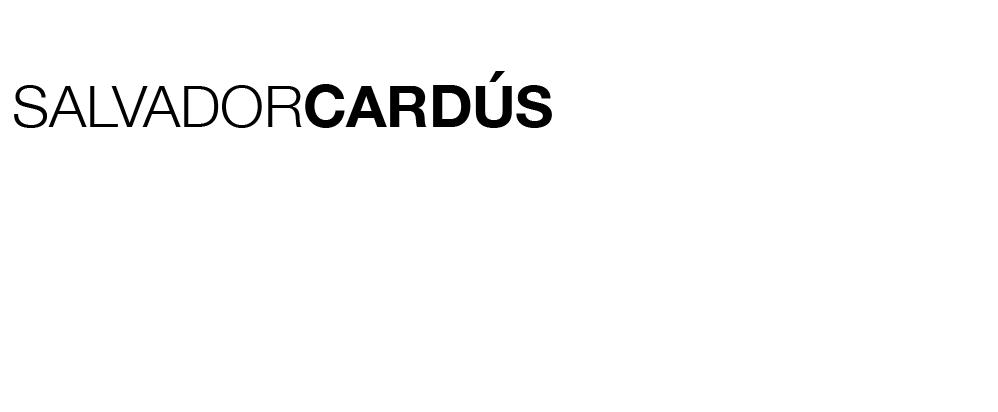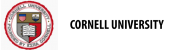La unidad civil de los catalanes
 Quizás el argumento más común y más serio para cuestionar la posibilidad de la independencia de Catalunya sea el de una hipotética ruptura de la cohesión social y de la quiebra de la unidad civil de los catalanes. Se trata, por otra parte, de un viejo temor que ya justificó muchas renuncias políticas durante la transición a la democracia, y hasta ahora mismo ha seguido siendo la gran excusa histórica del PSC para dar cuenta de su subordinación al PSOE: evitar el lerrouxismo en este país.
Quizás el argumento más común y más serio para cuestionar la posibilidad de la independencia de Catalunya sea el de una hipotética ruptura de la cohesión social y de la quiebra de la unidad civil de los catalanes. Se trata, por otra parte, de un viejo temor que ya justificó muchas renuncias políticas durante la transición a la democracia, y hasta ahora mismo ha seguido siendo la gran excusa histórica del PSC para dar cuenta de su subordinación al PSOE: evitar el lerrouxismo en este país.
Antes de entrar en la discusión de la hipótesis de la ruptura de la cohesión social, creo conveniente apuntar tres cuestiones previas. En primer lugar, aunque parece exigible que cualquier proyecto político deba dar cuenta de sus posibles consecuencias, no deja de ser interesante que la objeción de la división no ponga en tela de juicio la conveniencia de la propia independència.
A menudo, incluso por parte de los que la ven peligrosa, es considerada justa y razonable, y se aceptaría si no fuera el caso, se dice, de aquella consecuencia dramática de la división social. En segundo lugar, es digno de señalar que, implícitamente, el objetivo de la cohesión da por sentado que la parte de la sociedad catalana que sí desea la independencia – según la última encuesta publicada por La Vanguardia,un 47%-debe renunciar resignadamente a su legítimo deseo de emancipación política. De manera que lo que se está protegiendo no es una verdadera unidad civil ya existente, sino la imposición de una, digamos, “cohesión unilateral”, conseguida y mantenida gracias a la sumisión dócil de una de las partes a la otra que tiene al Estado a su favor. El supuesto peligro de la ruptura acaba siendo, por tanto, la coacción moral que ejerce una parte de la sociedad sobre la otra. Finalmente, no hay que ser un lince para descubrir que la advertencia de una posible ruptura de la unidad civil sirve para atemorizar a una sociedad desarrollada y moderada como la catalana a la cual se la amenaza con perder la paz social en caso de que optara por aceptar el reto y el riesgo de un proceso de autodeterminación. Apuesto a que este va a ser el tema político estrella del próximo otoño en Catalunya.
En el fondo, la verdadera pregunta a la que habría que dar respuesta es a qué llamamos “cohesión social” y qué tipo de “unidad civil” es razonable esperar de una sociedad compleja y avanzada como la catalana. Es decir, cuáles deben ser los vínculos que necesita una sociedad fundada sobre sucesivos movimientos migratorios y desarrollada sobre la base de una radical tolerancia a la diversidad, hasta el límite de la pérdida de casi todo atributo identificador que no sea el de la lengua propia y el de una experiencia de convivencia pacífica dentro de un territorio con una gran historia de progreso social y político. En cualquier caso, lo que está claro es que la unidad civil catalana ya no es ni puede aspirar a ser de carácter étnico ni identitario, si es que se entiende la “identidad” en el sentido antiguo de una cierta homogeneidad cultural de origen. Otra cosa es que los estados nacionales construyan – inventen-supuestas etnicidades para naturalizar su razón de ser, como si existiera algo sustantivo y esencial como la “españolidad”, la britishness o esa “identidad francesa” que recientemente ha estado buscando Sarkozy. No voya discutir ahora las características del artificio de la españolidad, tan bien reinventada recientemente en las hazañas de una selección nacional de fútbol, y tema interesantísimo de estudio para cualquier sociólogo o politólogo. Pero sí creo poder decir que la “catalanidad”, quizás más por necesidad que por convicción, y de manera progresiva a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del actual, ha aprendido a redefinirse con argumentos modernos de ciudadanía cívica. Por cierto, un modelo muy parecido al de la sociedad norteamericana, aunque con el handicap de la debilidad de su propuesta de nación política a la que integrar a sus ciudadanos.
Según mi opinión, puede afirmarse rotundamente que el objetivo político de la independencia en Catalunya también ha perdido su dimensión étnica. No digo que no pueda quedar algo de ella en algunos grupúsculos de discurso antiguo y residual, pero ciertamente no es el caso de la mayoría de este 47% de catalanes que aspiran a autodeterminarse políticamente. Y, en consecuencia, la independencia ya no debería ser el causante teórico de ninguna ruptura social, sino que podría llegar a conseguir justo lo contrario: la verdadera posibilidad de vertebrar civilmente a una sociedad a la que treinta años de autonomismo no han sido capaces de unir, según sostienen los que nos amenazan con supuestas divisiones sociales. Dicho de otro modo: la independencia de Catalunya podría ser – debería ser-el gran factor de cohesión civil política no basado en ninguna esencialidad que nos remita al pasado, sino que nos proyecte hacia el futuro.
El problema fundamental de la sociedad catalana es que en estos momentos se ha quedado sin un proyecto propio de futuro. Su tradicional ambición de prosperidad está en riesgo y el país podría dejar de ser visto como promesa de progreso individual y colectivo. Y ese sí es un riesgo para la cohesión social de una sociedad compleja. La independencia es, debe ser, este nuevo proyecto de unidad civil y la identidad catalana, el punto de encuentro futuro. En todo caso, el tiempo nos dirá quién va a jugar irresponsablemente – y conservadoramente-con la amenaza de la división de la sociedad catalana.