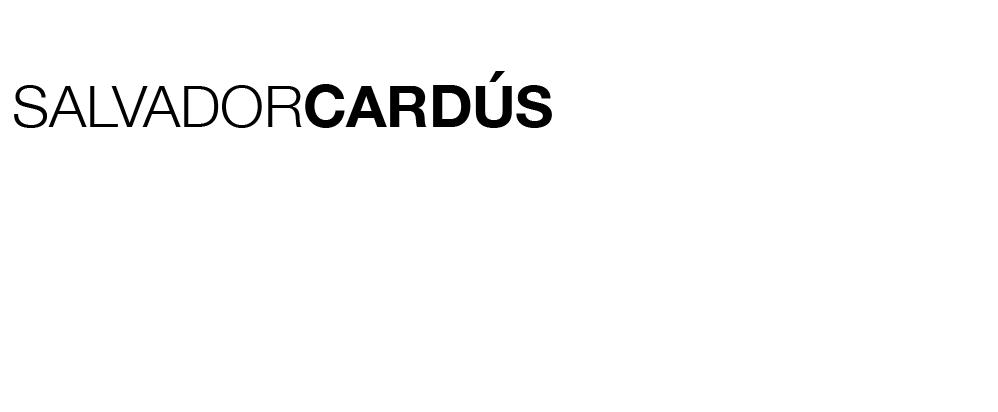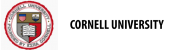La mentira del multiculturalismo
 La idea de sociedad multicultural sólo es sociológicamente imaginable si la diversidad que anuncia es políticamente irrelevante. Si no es así, en su acepción fuerte, los conceptos de sociedad y de multiculturalidad son un oxímoron, es decir, se excluyen mutuamente: o se trata de una sociedad, y entonces no puede ser permanentemente multicultural, o se trata de un conglomerado multicultural estable, y luego deberíamos referirnos a sociedades distintas. Otra cosa es si a algunas peculiaridades culturalmente secundarias de los diversos grupos que componen cualquier sociedad se les da un valor retóricamente desmesurado sin que objetivamente lleguen a poner en peligro la cohesión global.
La idea de sociedad multicultural sólo es sociológicamente imaginable si la diversidad que anuncia es políticamente irrelevante. Si no es así, en su acepción fuerte, los conceptos de sociedad y de multiculturalidad son un oxímoron, es decir, se excluyen mutuamente: o se trata de una sociedad, y entonces no puede ser permanentemente multicultural, o se trata de un conglomerado multicultural estable, y luego deberíamos referirnos a sociedades distintas. Otra cosa es si a algunas peculiaridades culturalmente secundarias de los diversos grupos que componen cualquier sociedad se les da un valor retóricamente desmesurado sin que objetivamente lleguen a poner en peligro la cohesión global.
La confusión sobre el multiculturalismo se debe a que a menudo se ha olvidado el factor tiempo. Es cierto que en los procesos de cambio algunas sociedades que habían permanecido culturalmente y políticamente cohesionadas han quedado marcadas por distintos tipos de fragmentaciones sociales, entre las que se cuentan las producidas por los movimientos demográficos. Pero desde el punto de vista político, la supervivencia de estas sociedades dependerá de su capacidad para disolver progresivamente tales divisiones, proceso que se ve favorecido por el grado de porosidad social de cada grupo cultural en liza. Los matrimonios mixtos, los mestizajes en las prácticas artísticas o el acomodo a una lengua común son ejemplos de esa porosidad entre grupos. De manera que podría decirse que las realidades multiculturales son necesariamente transitorias, y que en el curso de una, dos o tres generaciones debe reconstruirse un marco común de lealtad social. Si no, se acaba consumando una ruptura de consecuencias imprevisibles.
Las recientes declaraciones de Angela Merkel sobre el fracaso del “modelo multicultural” en Alemania no pueden circunscribirse a una mera táctica electoralista para recuperar los votos que podrían encontrar respuestas en la extrema derecha xenófoba. Se trata, al contrario, de reconocer algo que antes ya había aceptado el laborismo británico de Blair y Brown tras los atentados de Londres en el 2005 y que pusieron de manifiesto, entre muchos otros, los trabajos de la British Commission on Integration and Cohesion en el 2006 y analistas como David Goodhart en Progressive nationalism.Por la vía electoral, los avances de la extrema derecha en países avanzados en sus políticas sociales y tan económicamente prósperos como Holanda, Dinamarca, Austria o Suiza también han estado demostrando que la retórica xenófila no daba respuestas a las preocupaciones reales de sus ciudadanos.
Y es que en los estados nación sobre los que se fundan las democracias occidentales, una cultura viva es un sistema de comunicación e intercambios, una red de jerarquías y lealtades entre grupos con intereses relativamente distintos pero interdependientes, orientada a crear y cohesionar una sociedad nacional. Es decir, en las sociedades democráticas, es necesario disponer de un conjunto lo bastante homogéneo como para que sus miembros se sientan portadores de una voluntad común y sean leales a un interés general. En definitiva, que se sientan vinculados a una nación, sin la cual no tiene sentido un sistema de gobierno basado en la aceptación de la voluntad popular expresada en unas elecciones. Si no se reconstruye permanentemente y de manera eficaz un único interés general, se produce una lógica de división social insoluble, y en lugar de una sociedad multicultural, lo que se consigue es una ingobernable multisociedad con distintas culturas.
Es cierto que se suele recurrir a Estados Unidos como expresión de posibilidad de un modelo de sociedad multiétnica. Pero en estos casos el milagro es posible porque la nación política es tan sólida que se impone a las diversidades de origen, convertidas en meros parques temáticos de cartón piedra. Cuando no es así, cuando la diversidad étnica pone en peligro la cohesión nacional política, como ha ocurrido en los últimos años con ciertos grupos de hispanos impermeables a la lealtad al modelo político, lingüístico y de proyecto social norteamericano, entonces también allí se han encendido todo tipo de alarmas.
De manera que ante la experiencia cotidiana de la flaqueza de los procesos de reconstrucción de las lealtades nacionales, que son los que fundamentan la posibilidad de una ciudadanía sólida -intercambio de derechos individuales por deberes colectivos-,no vale para nada la retórica vacía de la xenofilia ingenua – tan querida por la izquierda catalana-que pretende cargar toda la culpa del fracaso de la convivencia sobre un supuesto racismo de la población autóctona. El fracaso del multiculturalismo no nace del miedo al otro de los autóctonos, porque suele ser el otro quien se encierra en unos orígenes impostados y exagerados por su miedo al nosotros nacional en el que ha encontrado el amparo laboral, escolar, médico y social que no tenía en su país de origen.
Afortunadamente, hasta ahora, Catalunya no ha sido una sociedad multicultural. La larga e intensa experiencia en procesos migratorios nos ha hecho una sociedad extraordinariamente abierta y porosa en la que el extranjero ha podido encontrar acomodo.
Nadie podrá decir que no se han dado muestras, también ahora, de esta gran capacidad de recepción, que requiere muchos esfuerzos económicos, institucionales y personales. Hablen ustedes con los maestros o los médicos que trabajan en zonas de fuerte inmigración y sabrán lo que es una sociedad volcada al éxito de la disolución de los muros de la multiculturalidad. Pero es cierto que los esfuerzos valen y se justifican sólo en la medida en que dan resultados. Si no, la frustración se traduce en conflicto yen voto a quien reconoce su gravedad. El multiculturalismo ha sido una gran mentira piadosa de consecuencias graves allí donde se ha practicado.