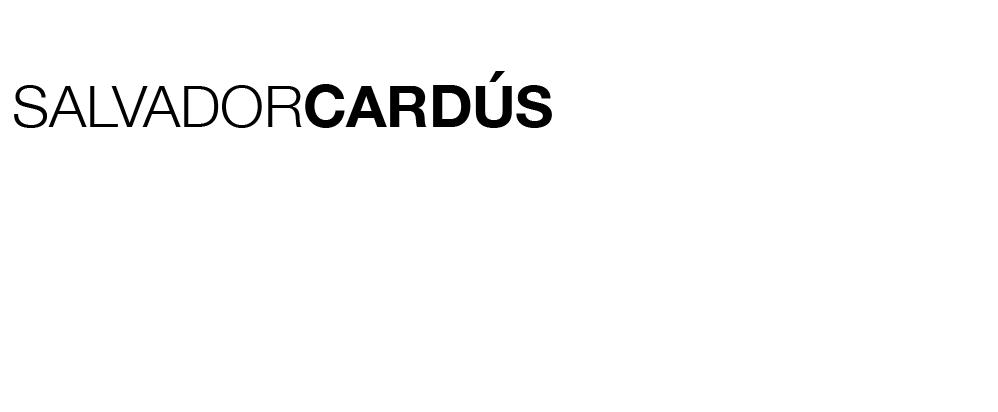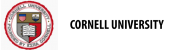Cuando lo progre es no cambiar
 La crisis actual, por si no habíamos tenido bastante con los desafíos propios de un crecimiento económico demoledor de las buenas costumbres, ha acentuado la imagen pública de catástrofe en el sistema educativo, también en el ámbito universitario. No es nada fácil contestar a las críticas, porque aunque estas suelen fundamentarse en un extremo desconocimiento de las muchas virtudes que también tienen nuestras escuelas y universidades, esos puntos fuertes acaban diluidos por la rigidez estructural a la hora de dar respuestas rápidas a los nuevos retos, que son muchos. A la enseñanza le ocurre algo parecido que a la sanidad: a mejor y más amplia oferta, mayor insatisfacción por el incremento exponencial de las expectativas que ellas mismas crean. Quizás con la ventaja a favor de la sanidad de que sus resultados se pueden objetivar a corto plazo, mientras que en educación cualquier cambio no puede medirse hasta el final de un ciclo relativamente largo. En el sistema educativo, dada la diversidad de contextos sociales que considerar, la valoración del éxito siempre acaba en debates sobreideologizados, analíticamente estériles e institucionalmente paralizantes. En medicina nadie discute la cirugía para una prótesis de cadera, y en educación, todos tenemos opinión sobre el valor moral de los exámenes de septiembre.
La crisis actual, por si no habíamos tenido bastante con los desafíos propios de un crecimiento económico demoledor de las buenas costumbres, ha acentuado la imagen pública de catástrofe en el sistema educativo, también en el ámbito universitario. No es nada fácil contestar a las críticas, porque aunque estas suelen fundamentarse en un extremo desconocimiento de las muchas virtudes que también tienen nuestras escuelas y universidades, esos puntos fuertes acaban diluidos por la rigidez estructural a la hora de dar respuestas rápidas a los nuevos retos, que son muchos. A la enseñanza le ocurre algo parecido que a la sanidad: a mejor y más amplia oferta, mayor insatisfacción por el incremento exponencial de las expectativas que ellas mismas crean. Quizás con la ventaja a favor de la sanidad de que sus resultados se pueden objetivar a corto plazo, mientras que en educación cualquier cambio no puede medirse hasta el final de un ciclo relativamente largo. En el sistema educativo, dada la diversidad de contextos sociales que considerar, la valoración del éxito siempre acaba en debates sobreideologizados, analíticamente estériles e institucionalmente paralizantes. En medicina nadie discute la cirugía para una prótesis de cadera, y en educación, todos tenemos opinión sobre el valor moral de los exámenes de septiembre.
Desde mi punto de vista, y sin negar la dimensión política de cualquier actuación sobre el sistema, los problemas fundamentales de la educación son de organización, incluso más que de financiación o de ideología. En general, se toman decisiones en función del debate ideológico, pero sin que nadie se atreva a atajar el fondo del problema, que es la mala organización. Estamos ante un nuevo modelo de sociedad que exige nuevas funciones al sistema educativo, y los propios agentes que participamos en él sabemos bien que deberíamos modificar profundamente nuestras metodologías y prácticas docentes. Sin embargo, y simultáneamente, nos resistimos al cambio organizativo necesario que, para empezar, exigiría más intensidad de trabajo docente y discente. Es decir, intentamos hacer encajar los nuevos modelos en viejos envases, que solemos calificar de “derechos adquiridos” y que no son otra cosa que malas costumbres. Existe una gran dificultad a la hora de juzgar cualquier nuevo sistema cultural a través de sus propios parámetros cuando la presencia de los modelos del pasado sigue imponiendo una visión que sólo subraya los riesgos de lo que acaba de llegar. Y ahí estamos encallados: empeñados en innovar pero usando viejas herramientas.
Aunque quizás no sea lo principal, las discusiones sobre horarios y calendarios son un buen ejemplo de esa resistencia a abandonar una mala organización escolar. Así, la implantación de la sexta hora en primaria nació de la obsoleta rivalidad ideológica entre escuela pública y privada, y no de un debate serio sobre la necesidad de mayor o menor cantidad de trabajo del alumno, ni de la valoración de las consecuencias no esperadas de la incorporación masiva y sin control de nuevo profesorado de baja formación, ni de su coste futuro. ¡Quién pudiera volver atrás! En cuanto a la semana blanca, una (otra) buena y valiente iniciativa del conseller Ernest Maragall, que nos acercaba a la racionalidad organizativa europea reduciendo el tiempo de vacaciones de verano, y que introducía un descanso razonable en marzo, también fue atacada ideológicamente. A pesar del alboroto, la respuesta que han dado las familias a esta semana –como no podía ser de otra manera, similar a com resolvían la segunda semana de septiembre– da mucho que pensar sobre las resistencias al cambio y los falsos dramas que se anunciaron. Sólo hay que lamentar que Maragall se quedara a medias y no acabara también con las vacaciones móviles de Semana Santa, como ocurre en casi toda Europa.
Y, en este orden de cosas, lo mismo puede decirse de la recuperación de los exá- menes de septiembre. Si llegan a restaurarse en secundaria, se tratará de una concesión fácil a la demagogia sobre “la cultura del esfuerzo”, decidida al margen de las nuevas metodologías docentes y de los estudios que demuestran su inutilidad práctica. El discurso sobre la cultura del esfuerzo, en educación, es la expresión retórica del sentimiento de impotencia que nace cuando, incapaces de reformar el sistema de manera eficaz, nos complacemos convirtiendo nuestra responsabilidad colectiva en fracaso individual moralmente culpable, como si el gran problema fuera tener que tratar con una sociedad de holgazanes. Ernest Maragall intentó cambiar las formas de organización escolar, y encontró una resistencia numantina, antes dispuesta al suicidio colectivo que a aceptar la necesaria reforma del sistema. Aún no es el momento de juzgar a la consellera Irene Rigau, aunque la tentación de apaciguar al sector más resistente al cambio podría suponer retrocesos graves en lo conseguido en la legislatura anterior.
En la universidad ocurre otro tanto. Acurrucados bajo grandes proclamas ideológicas, nos resistimos a los cambios organizativos necesarios que podrían justificar la inversión pública necesaria en educación superior. La que debería ser la institución innovadora por excelencia, muy probablemente, va a ser la última en aceptar –y de mala gana– las drásticas reformas necesarias para salvar un buen sistema universitario público. Pero lo último en progresismo universitario está en no cambiar nada. Hace pocos días, y a caballo de las resistencias en contra de una propuesta de cambio organizativo docente, un estudiante contestatario me escribía: “¿Y por qué no dejamos las cosas tal como están?”.